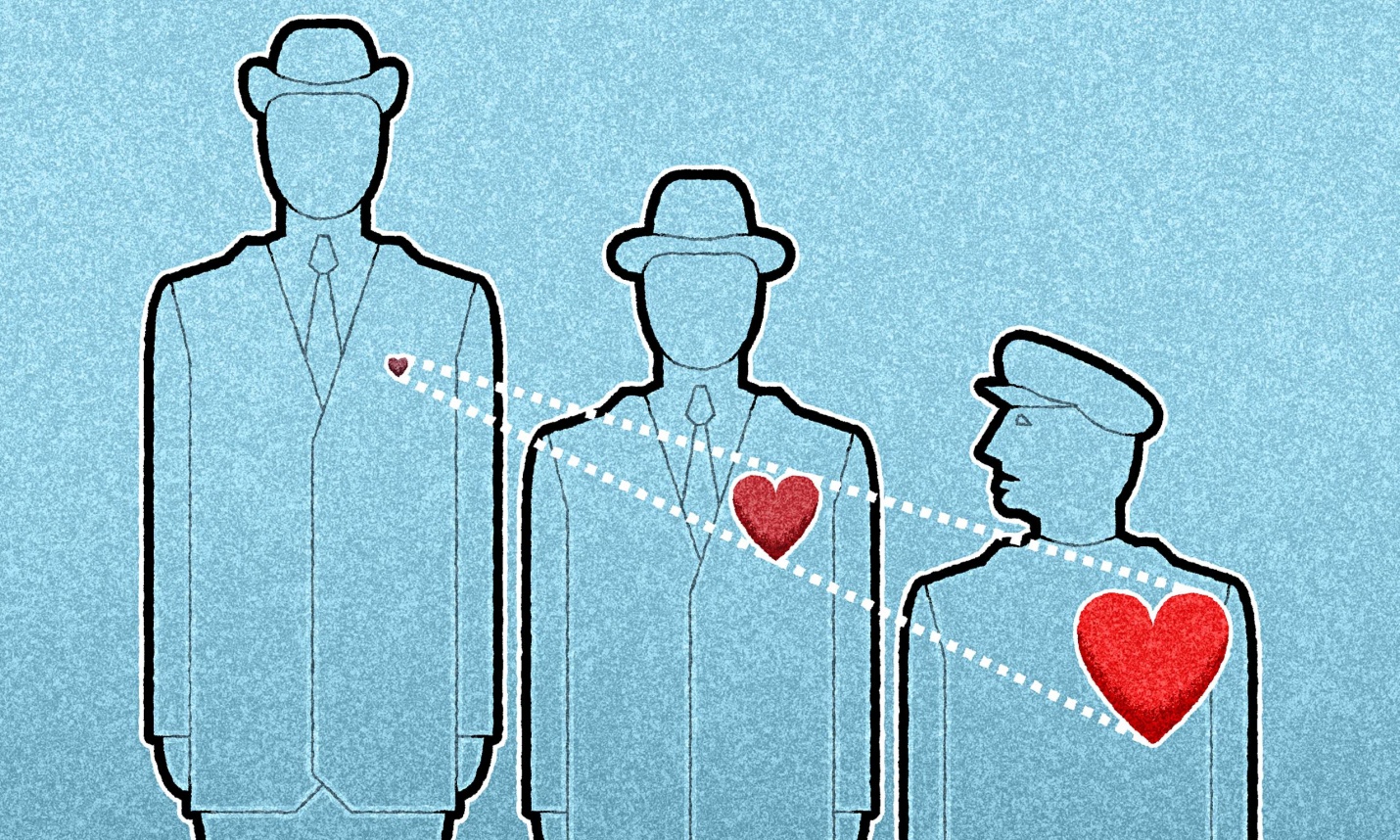Preocuparse demasiado por los demás: la maldición de las clases trabajadoras
¿Por qué la lógica de la austeridad ha sido aceptada por todo el mundo? Porque la solidaridad ha llegado a verse como una lacra. Un artículo de David Graeber.
“Lo que no puedo entender es por qué la gente no está agitando las calles». De vez en cuando escucho decir esto a personas de entornos sociales ricos y poderosos. Existe una especie de incredulidad. “Al fin y al cabo”, parece leerse entre líneas, “gritamos indignados cuando alguien osa amenazar nuestras exenciones fiscales; si alguien me impidiera obtener comida o un techo, seguro que estaría quemando bancos y asaltando el Parlamento. ¿Qué le pasa a esta gente?”
Es una buena pregunta. Cabría esperar que un gobierno que ha infligido un sufrimiento tal sobre aquellos que menos recursos tienen para resistir, sin ni siquiera haber mejorado la economía, se encontrase en riesgo de suicidio político. Y, sin embargo, la lógica de la austeridad ha sido aceptada por casi todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué los políticos que auguran un continuo sufrimiento logran el consentimiento general de la clase trabajadora, e incluso su apoyo?
Creo que la propia incredulidad que he mencionado al inicio nos ofrece una respuesta parcial. La gente de clase trabajadora puede ser, como tanto insisten en recordarnos, menos meticulosa con los asuntos de leyes y de propiedad privada que sus “superiores”, pero también son mucho menos egocéntricos. Se preocupan más por sus amigos, sus familiares y su comunidad. En su conjunto, al menos, son esencialmente más amables.
En cierta medida, esto parece reflejar una ley sociológica universal. Las feministas llevan mucho tiempo señalando que los que están en el nivel inferior de cualquier acuerdo social no igualitario tienden a pensar más en los que están arriba –y por lo tanto a preocuparse más por ellos– de lo que los de arriba piensan o se preocupan por los de abajo. Las mujeres de cualquier procedencia tienden a pensar más en las vidas de los hombres, y a saber más de ellas, que los hombres respecto a las mujeres. De igual manera, los negros saben más sobre los blancos, los empleados sobre los jefes y los pobres sobre los ricos.
Al ser criaturas empáticas, los humanos traducen el conocimiento en compasión. Los ricos y poderosos, mientras tanto, pueden permanecer ajenos e indiferentes, porque ellos se lo pueden permitir. Numerosos estudios psicológicos recientes lo han confirmado. Los nacidos en familias de clase trabajadora siempre puntúan mucho mejor en las pruebas de estimación de los sentimientos ajenos que los vástagos de las clases adineradas o profesionales. En cierto modo, no es nada sorprendente. A fin de cuentas, esto es lo que, en gran medida, significa ser «poderoso»: no tener que prestar mucha atención a lo que piensan y sienten quienes les rodean. Los poderosos emplean a otros para que lo hagan por ellos.
¿Y a quién emplean? Principalmente, a los hijos de las clases trabajadoras. Aquí creo que tendemos a estar tan cegados por una obsesión (una idealización romántica, me atrevería a decir) con el trabajo de fábrica como paradigma de “trabajo real”, que hemos olvidado a qué se dedica la mayor parte de la mano de obra en realidad.
.
«Al ser criaturas empáticas, los humanos traducen el conocimiento en compasión. Los ricos y poderosos, mientras tanto, pueden permanecer ajenos e indiferentes, porque ellos se lo pueden permitir. Numerosos estudios psicológicos recientes lo han confirmado.»
.
Incluso en los tiempos de Karl Marx o de Charles Dickens, los barrios obreros albergaban muchas más criadas, limpiabotas, basureros, cocineros, enfermeras, conductores, profesores de escuela, prostitutas y vendedores ambulantes que obreros en las minas de carbón, en las plantas textiles o en las fundiciones de hierro. Y esa diferencia es aún mayor hoy en día. Lo que consideramos como trabajo arquetípicamente femenino –cuidar de personas, velar por sus deseos y necesidades, explicar, reconfortar, anticipar lo que el jefe quiere o está pensando, por no mencionar el cuidado, la supervisión y el mantenimiento de plantas, animales, máquinas y otros objetos– representa una proporción mucho mayor del trabajo realizado por las personas de clase obrera que martillear, tallar, cargar o cultivar.
Esto es así no solo porque la mayoría de las personas de clase trabajadora son mujeres (ya que las mujeres son mayoría en el conjunto de la población), sino porque tenemos una visión distorsionada incluso de lo que hacen los hombres. Tal y como los huelguistas del metro han tenido que explicar recientemente a los usuarios indignados, los «revisores» no solo se dedican a comprobar billetes: de hecho, pasan la mayor parte de su tiempo explicando cosas, arreglando problemas, buscando a niños perdidos y cuidando de ancianos, enfermos y desorientados.
Pensándolo bien, ¿acaso no es ese el sentido fundamental de la vida? Los seres humanos son proyectos de creación mutua. La mayoría del trabajo que realizamos, lo hacemos los unos para los otros; solo que las clases trabajadoras hacen una parte desproporcionada. Son las clases compasivas, y siempre lo han sido. Pero la incesante demonización dirigida a los pobres por aquellos que se benefician de ese trabajo compasivo dificulta reconocerlo en un foro público como éste.
Como hijo de una familia de clase trabajadora, puedo dar fe de que esto es lo que, de hecho, nos enorgullecía. Se nos decía constantemente que el trabajo es una virtud en sí misma –forma el carácter o algo así– pero nadie se lo creía. A muchos de nosotros nos parecía que el trabajo debía evitarse más bien, a menos que beneficiara a los demás. Del trabajo que sí lo hacía, ya fuera construir puentes o vaciar orinales, podías estar merecidamente orgulloso. Y había algo más de lo que estábamos sin duda orgullosos: éramos de esa clase de personas que cuidan las unas de las otras. Eso era lo que nos diferenciaba de los ricos, quienes, según percibíamos la mayoría, apenas se molestaban en cuidar de sus propios hijos muchas veces.
Existe una razón por la cual la mayor virtud burguesa es el ahorro y la mayor virtud de la clase trabajadora es la solidaridad. Sin embargo, ésta es precisamente la soga de la cual está suspendida esa clase en la actualidad. Hubo un tiempo en el que preocuparse por la comunidad propia significaba luchar por la clase trabajadora en su conjunto. En aquellos años, solíamos hablar de «progreso social». Hoy, estamos viendo los efectos de una guerra implacable contra la idea misma de ‘la política obrera’ o de la ‘comunidad obrera’. Esto ha dejado a la mayoría de los trabajadores con pocos medios para expresar esa preocupación por los demás, salvo dirigirla hacia alguna abstracción artificial: «nuestros nietos» o «la nación», ya sea a través del patrioterismo o de llamamientos al sacrificio colectivo.
Como resultado, todo se ha vuelto del revés. Generaciones de manipulación política han convertido finalmente ese sentido de solidaridad en una lacra. Nuestra compasión por los demás ha sido utilizada como arma contra nosotros. Y probablemente seguirá siendo así hasta que la izquierda, que dice hablar en nombre de los trabajadores, empiece a pensar seria y estratégicamente en qué constituye, en realidad, la mayor parte de la actividad laboral y qué virtudes ven en ese trabajo aquellos que lo realizan.
.
.
![]() Producido por Guerrilla Translation bajo una Licencia de Producción de Pares
Producido por Guerrilla Translation bajo una Licencia de Producción de Pares
- Texto traducido por Christopher Morales Bonilla, editado por Arianne Sved
- Artículo original publicado en The Guardian
- Imagen de portada de Matt Kenyon